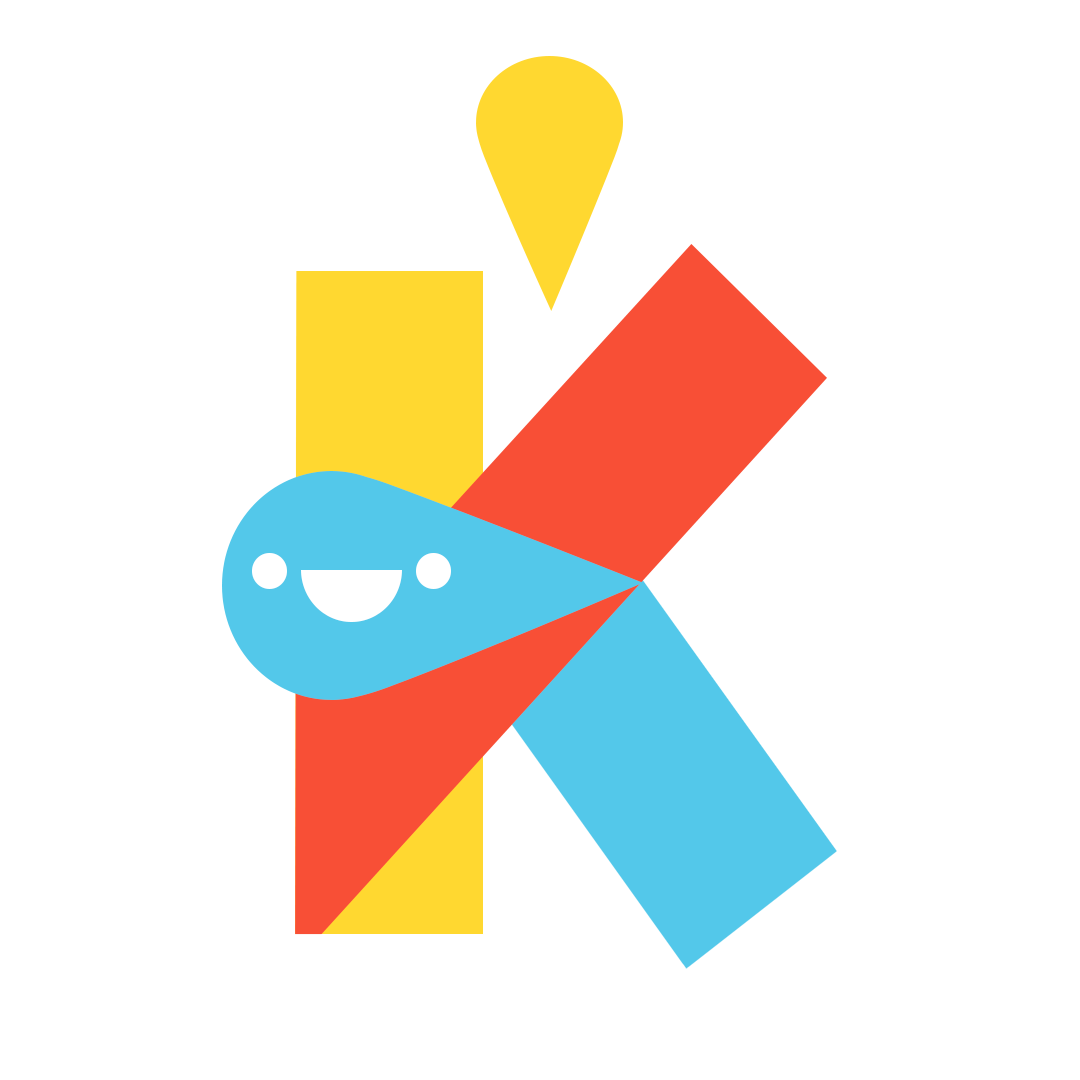Aunque no soy actriz, oficio para el que además de estar dotada con la varita mágica del talento hay que formarse y estudiar, lo cierto es que una vez trabajé como tal, en un equipo en donde sí había dos actrices y un actor «de los de verdad». Fui, durante un mes larguísimo y en jornadas de diez horas diarias, actriz en una campaña itinerante y a pie de calle. Bajo una carpa colocada en el paseo marítimo de mi ciudad, mis compañeros y yo interpretábamos una pieza breve que repetíamos una vez tras otra, casi sin descanso y cuajada de improvisaciones inevitables.
Nuestro público, sobre todo, eran niños.
Niños mayores de cinco años, acompañados de sus padres o en grupos organizados por su colegio, niños que obedecían a nuestras indicaciones y se portaban con corrección, sin molestar, sin tirar nada ni romper nada y también niños que arrasaban con el decorado, que gritaban en mitad del espectáculo o que lloraban sin ningún motivo aparente. Niños.
A esos niños debíamos entretenerlos entre los cuatro durante el ratito que duraba nuestra representación y no era tarea sencilla pero, con la práctica, conseguimos que, al menos, se convirtiera en una tarea «manejable».
Los pequeños entraban al recinto observándolo todo, desde las banderolas de lona de colores luminosos hasta nuestros trajes que más de uno no le convencía, preguntaban, dudaban («¿eres una barrendera de verdad?») buscaban un hueco en donde sentarse (todo esto sucedió muchos años antes de que una pandemia global nos obligara a mantener un metro y medio de distancia interpersonal para realizar cualquier actividad en público, claro) y sólo entonces comenzaban a prestar atención.
Mantener a aquellos niños curiosos hasta el final del texto era la clave para ganarnos su interés: yo era, efectivamente, una barrendera vestida como tal y me mostraba triste porque el parque estaba hecho unos zorros y niños como ellos eran quienes lo habían dejado así. Mi misión consistía en transmitirles ese mensaje pero si realmente me daba por satisfecha era por lograr que se quedaran allí sentaditos gracias a la pantomima, porque dudaban de si yo era «de verdad» o no lo era.
Así mi misión sí estaba cumplida.
Salían de allí convencidos de dos cosas: que en la vida real había que depositar los envases usados en el contenedor y sobre todo, que quien se lo había contado era una desconocida perdida en el limbo entre la realidad y la ficción, un personaje: un trocito de teatro puro.

María López Villarquide (A Coruña, 1982) es doctora en Documentación y Análisis Cinematográfico y licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Tras la publicación de su primera novela, La catedrática (Espasa, 2018 / Booket, 2019), ha participado en la documentación de la exposición Intangibles (Fundación Telefónica, 2019) y el libro del programa de RTVE Prodigios (Espasa, 2020).